Texto: Juan José Martínez d´Aubuisson / Ilustraciones: German Andino
En el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula, lo que abunda es la ausencia del Estado. Seis pandillas libran en él a fuerza de plomo una batalla por uno de los sectores más miserables de la capital industrial de Honduras. Esta es su historia. Esta es la historia de sus protagonistas, esos que como fichas de dominó van cayendo uno tras otro en una lucha sin fin.
La casa. Colonia Rivera Hernández. San Pedro Sula, año 2010
Melvin Clavel regresó por fin a su lugar después de varios años de estar fuera. Como muchos hombres jóvenes de San Pedro Sula, él también se fue a buscar mejor suerte al puerto más cercano, Puerto Cortés. Al mar. Ahí se volvió marinero y pasó varios años subiendo y bajando de los barcos pesqueros. Melvin Clavel le rascó todo lo que pudo al océano hondureño y ahorró. Al cabo de un tiempo dejó los vaivenes del mar para asentarse en tierra firme, en el lugar donde había crecido, la colonia Sinaí, dentro del enorme sector conocido como Rivera Hernández. El sector más bravo de San Pedro Sula.
Lea también: |
|
|
A Melvin el mar le recompensó. Después de varios años de trabajo pesado a bordo de esas maquilas flotantes, logró reunir dinero suficiente para construir una casa grande y formar una familia. Se volvió quizá el hombre más acaudalado de la colonia Sinaí, una colonia más dentro de esa vastedad miserable de la Rivera Hernández. Su sacrificio en alta mar incluso alcanzó para montar en el primer salón de su nueva casa una pulpería. Con este nombre los hondureños conocen una gama amplia de abarroterías de diversa envergadura. La de la familia Clavel era formidable. La atendía Melvin en persona y mandó construir una repisa de cemento larga en el frente de su casa, mandó poner unas rejas y una ventanilla de metal para despachar a los clientes. Luego llegaron las cajas de manteca, las golosinas, los cilindros de gas, las cajas de coca cola y todo lo necesario para que la pulpería se volviera el negocio más fuerte de la colonia. Melvin Clavel sabía dónde vivía y estaba al tanto del ecosistema violento de su colonia y de todo el sector, así que para protegerse compró también una escopeta calibre 12 y una pistola. No estaba dispuesto a que otros le quitaran lo que se había ganado en el mar.
La colonia Sinaí era dominada por una banda de maleantes conocida como “Los Ponce”. Nada de otro mundo, una familia de maleantes que hacían lo que hacen todas las bandas de estas tierras: reclamar un territorio, pelear a muerte con las pandillas y bandas vecinas y cobrar un tributo a los habitantes de sus dominios, al cual muy atinadamente hacen llamar “impuesto de guerra”. Melvin había crecido con el líder del grupo, un hombre joven reconocido en todo el sector por su violencia, llamado Cristian Ponce. Fueron vecinos por muchos años, sus madres se conocían y en general habían estado cerca básicamente toda la vida. Sin embargo, la acelerada prosperidad de Melvin hizo posar los ojos de Cristian y de todos los Ponce sobre él. Al cabo de dos años empezó lo que ya se ha vuelto un protocolo por estas tierras: un chico llega y le dice a Melvin que debe pagar el impuesto de guerra como todos los demás negocios de la colonia y que, de negarse, tendrán que matarle. Melvin se niega, se indigna, entra en cólera y a punta de escopeta corre al chico de su pulpería con un mensaje para Cristian Ponce: si quería ese dinero tendría que llegar él mismo. La policía nunca fue una opción para Melvin. Confiaba más en sus armas.
A Melvin lo mataron desarmado y por la espalda a finales de 2012. Le pegaron tres balazos en la cabeza mientras bajaba unas cajas de manteca. Agonizó un rato frente a sus hijas y luego murió en el hospital público de San Pedro Sula. El sicario escogido por Cristian fue Cleaford, un joven que Melvin no asociaba con la banda y que por eso pudo acercarse sin que su víctima se alertara.
Esa misma noche, mientras en otro lugar de San Pedro Sula los Clavel lloraban al marinero muerto, Cristian Ponce y su banda entraron a la pulpería de Melvin y, como botín de guerra, se llevaron las golosinas, los tambos de gas, las cajas de coca cola…
La gente de la colonia dice que la banda trabajó toda la noche. Luego de llevarse la mercadería siguieron con los muebles de la casa, la ropa, el televisor. La casa quedó vacía. Pero los Ponce querían más y, como un torbellino, arrancaron los techos, los inodoros, los marcos de las puertas, los azulejos, las lámparas. Mordieron hasta los huesos todo aquello que Melvin Clavel había conseguido en el mar. Su esposa y sus dos niñas jamás regresaron. Le temían a Cristian y a su banda de sicarios y ladrones, así que buscaron refugio en otro lugar. Lo más lejos que pudieron de la colonia Sinaí y del sector Rivera Hernández. Con el pasar de los meses, Cristian se quedó con la casa misma como parte del tributo y la volvió el cuartel general de los Ponce. Desde ahí hacían la guerra a las pandillas vecinas, los Vatos Locos, los Barrio Pobre 16, los Tercereños, la Mara Salvatrucha 13 y los temibles Barrio 18, la pandilla más violenta de la Rivera Hernández. Fue de esta forma como la casa de Melvin Clavel se volvió una guarida de bandidos.
Todos los muertos de la Rivera Hernández
El día que mataron a don José Caballero él estaba en una reunión. Discutía con otros dirigentes sobre la necesidad de tener un cementerio comunal. Era la década de los setenta y lo que ahora es un denso entramado de callejoncitos oscuros, calles de tierra y casitas enclenques por esos años eran enormes y frondosos campos de caña y potreros. José Caballero y otro grupo de hombres se habían tomado estas tierras a la usanza de aquellos tiempos: básicamente había que juntar un grupo grande de gentes sin casas, de las cuales abundaban luego del huracán Fifí, y entrar por la noche a los terrenos vacíos, poner un campamento y esperar que el terreno no le perteneciera a algún importante terrateniente. Si todo salía bien y la tierra era del Estado, podía haber negociaciones y estos dirigentes organizaban la venta de las parcelas, quedándose ellos, por supuesto, con una tajada. Ese día José Caballero hizo una propuesta: que el cementerio llevara el nombre del primer muerto que en él se enterrara. Todos estuvieron de acuerdo. Finalizada la reunión un hombre se acercó a don José y le pidió que le devolviera su dinero, puesto que en el terreno por el cual había pagado estaba viviendo ya otra familia. José se negó y ahora el cementerio lleva su nombre. El hombre le pasó una cuchilla zapatera por la garganta y José se desangró frente a todos.
Casi todos los fundadores de la Rivera Hernández están muertos. Y varios de los viejos que cuentan estas historias fueron sus asesinos . A don Salomón, hombre que sustituyó a José Caballero como presidente del patronato, lo asesinó a machetazos don Andrés, un anciano maltrecho que ahora se queja de los cinco balazos que le dejó Salomón, hace más de 30 años, antes de morir magullado por los machetazos que le dio con un machete sin filo. Algún tiempo antes de estas muertes también asesinaron en las gradas de la Fiscalía de San Pedro Sula a Carlos Rivera, el presidente del primer patronato de la zona. En su honor se le nombró a todo el sector, y a una escuela, con su apellido. El otro apellido del sector, Hernández, es el de los primeros dueños de estos terrenos. Los conflictos comunales parecen calcados, son todos pequeñas guerras por los recursos o la tierra. No grandes extensiones, sino pequeñas parcelas, la mayoría de unos cuantos metros cuadrados donde apenas cabría una modesta carpa.
Una de las personas que nos habla de esos años de muerte y fundación es Juan Ramón. A él llegamos haciendo una de las preguntas que todo antropólogo quiere hacer antes de morir: “¿Podrían llevarme donde el hombre más viejo?” Juan Ramón es un señor de piel oscura y pequeño, es pastor evangélico desde hace 30 años y aunque en realidad no es el más anciano de todo el barrio es una de las personas más respetadas de la zona. Le gusta hablar, contar de todos esos muertos que vio caer en la fundación de todas las colonias de la Rivera Hernández. Los conoció a todos y luego de un cuento sobre un asesinado, cierra el relato con el paradero del asesino. Si no fue ya asesinado también, seguro vive a algunas cuadras de su casa y “hace poquito” habló con él. Son justamente los nietos de estos hombres los que ahora pelean a muerte por lo mismo: tierra. Igual que sus ancestros, los chicos de las pandillas riegan diariamente con su sangre este barrio pobre. El control del espacio.
Los viejos cuentan que después de un par de meses de haber sido montado el primer campamento, llegó otro grupo y alrededor de este, otro. Así se fueron apiñando con una fuerza magnética los asentamientos que con el tiempo se volvieron colonias. Algunos campamentos buscaron estrategias desesperadas como cuando los fundadores de la “Celio González” decidieron bautizarla así en honor al presidente de turno, con la esperanza de agradarlo, de que se compadeciera y no hiciera que los expulsaran de ese terreno estatal. Otro patronato bautizó a su campamento como “Asentamientos Humanos”. Creyeron que esto evocaba “derechos humanos”, que quizá recordándole al gobierno su condición de personas conseguirían que no les sacara de ese terreno como a una plaga. Ambos grupos lo lograron y los campamentos se volvieron enormes colonias que la guerra de pandillas y bandas las han hecho tristemente célebres en el boca a boca de San Pedro Sula.
El sector Rivera Hernández siempre fue conocido por su violencia. Mucha gente viviendo apiñada, al límite, en condiciones de gran escasez, en donde lo poco que había se debía pelear con machete. Los viejos recuerdan una larga lista de muertos y lesionados por pequeños conflictos. El cementerio está lleno de hombres y mujeres jóvenes que fueron asesinados por sus mismos vecinos. Sin embargo, era una violencia de uno a uno, sin mucha estructura y sin grupos grandes, a lo sumo familias peleadas históricamente por algún muerto antiguo.
La primera pandilla de todo el sector fue la Barrio Pobre 16, instaurada a finales de los ochenta, según los ancianos de la comunidad. Según veteranos de esta pandilla, la trajeron consigo los deportados de los Estados Unidos. Es una pandilla latina originaria del sur de California conformada por descendientes de mexicanos . Originalmente su nombre es Barrio Pobre 13, pero en San Pedro Sula quisieron diferenciarse de la MS13 y, por supuesto, del Barrio 18, así que escogieron un número intermedio. Fue un bum para los jóvenes de todo el sector. Los deportados estaban tatuados, hablaban inglés, vestían ropas vistosas traídas de “allá” y en definitiva eran la viva imagen de la modernidad. Uno de esos jovencitos destacó y en pocos años convirtió la pandilla californiana en un grupo de temibles sicarios y extorsionistas sampedranos, un grupo dominante en la zona. A ese hombre le llamaban El Yankee. Un moreno fuerte y violento del cual ahora solo queda su nombre pintado en una pared. Al lado, el autor del recuerdo dibujó también una tumba y la frase “ en memoria”, seguida de las iniciales de su pandilla BP XVI.
Las historias de las pandillas casi no se escriben, se las llevan los pandilleros a la tumba en su memoria y escritas con tinta sobre sus cuerpos. Otras quedan plasmadas en las paredes de los tugurios y barrios marginales. Esta pared en concreto, como las estelas mayas, nos cuenta un relato interesante. Sobre ese recuerdo del Yankee, alguien, varios años después, tachó con una línea de pintura negra el nombre y junto al “BP XVI” pintó un formidable “MS X3”. La pequeña pandilla original no soportó el embiste monumental de las dos pandillas más grandes de América: la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Una veterana de la Barrio Pobre XVI cuenta que a Yankee lo asesinaron en su casa de muchos balazos y frente a su familia. Otro muerto que se comió el golosos cementerio José Caballero.
Juan Ramón termina de contar sus historias que son en realidad la propia. Le pregunto si alguna vez él ha matado o herido a alguien. Me ve seriamente a los ojos y me dice que únicamente ha disparado en contra de salvadoreños. No bromea, fue uno de los reclutas que peleó la guerra entre El Salvador y Honduras en julio de 1969. Una guerra efímera que duró apenas 100 horas. Aunque Juan Ramón es un hombre con cierto poder dentro del barrio, no vive distinto a los demás. Su casa es una estructura endeble como todo en este lugar, cuyo techo se ve bombardeado cada dos minutos por unos mangos de tamaño jurásico que hacen tremendo estrépito al caer. Su mujer hace tortillas y cuece frijoles en una cocina de leña que, como en todas las casas del barrio, llena de humo todos los rincones. Mientras el ilustrador que me acompaña, German Andino, le hace un retrato a lápiz, Juan Ramón nos mira divertido y sorprendido sentado en su silla de cuerdas viejas, rodeado por el halo misterioso del humo de la leña y acompañado por las gallinas escandalosas que cría su mujer.
Colonia Rivera Hernández. San Pedro Sula, principios de 2013
La casa de Melvin Clavel era nada más escombros en estos días. De lo que había sido solo unos meses atrás nada más quedaron el techo, el piso y las paredes color cemento. Los Ponce comieron rápido. Donde hubo anaqueles con golosinas solo quedó basura y una mancha añeja de la sangre que derramó Melvin antes de morir en el hospital. Con la pandilla que la habita pasó algo parecido. Cristian Ponce, el máximo líder de la banda de ladrones, fue asesinado. Lo mató una de las bandas más bravas de por acá: Los Olanchanos, un grupo extraño de narcos y pandilleros al cual las demás bandas ven con respeto. Lo entregó su hermano menor, quien preparó el camino para que los sicarios olanchanos pudieran entrar hasta la casa de Cristian y desbaratarlo a plomazos. Luego de esto, el hermano menor de Cristian huyó como migrante indocumentado hacia los Estados Unidos y no se ha sabido más de él. Los Ponce que quedaron se comportaron como un grupo de malhechores sin ley, se traicionaron y se asesinaron entre sí. Después de la muerte de Cristian nadie confió en nadie y todos vivían cuidándose las espaldas. La colonia que dominaron durante años, ya a principios de 2013 era apetecida por los otros grupos. Por un lado les acechaba la Mara Salvatrucha 13, quizá la pandilla más grande de la Rivera Hernández. Por otro lado, sus enemigos de toda la vida, los Olanchanos. Dos calles más abajo los mordían los Vatos Locos. Otras dos pandillas pequeñas pero furiosas también hacían su lucha por hacerse de la colonia Sinaí: los Parqueros y los Tercereños. Estos, aunque más modestamente, hacían su intento por hacer leña del árbol caído y terminar de una vez con los restos del reinado de Cristian Ponce. Lloviendo sobre mojado a menos de un kilómetro habitaba, y lo hace aún, la pandilla más temida y más violenta de todo el sector. El Barrio 18.
Con todo esto encima, varios Ponces desertaron y se unieron a la Mara Salvatrucha 13 y con esta nueva pérdida, la colonia quedó custodiada por menos de cinco muchachos acorralados que sobrevivieron todavía un año más en medio de tantas balas. Para enero de 2014 estos jóvenes habían subido los impuestos de guerra, cobraban de forma excesiva a sus vecinos y siguiendo la lógica que les enseñó Cristian, pagaron con muerte a quien no se plegó. Una de estas extorsiones fue dirigida a la familia Argeñal, que tenía una tienda pequeña. El impuesto era impagable y los Argeñal trataron de negociar. Nada, no hubo forma y pasados unos días los Ponce secuestraron a Andrea Abigaíl, la hija de 13 años de la familia. La policía hizo un tímido intento por buscarla, hizo algunos allanamientos y luego dejó sola a la madre de la chica, tocando puertas y suplicando por su Andrea. Los Ponce tuvieron cautiva a la chica durante varios días y después de violarla la cortaron en pedazos y la enterraron en el patio de la casa de Melvin Clavel. Dicen que mientras la mutilaban uno de los Ponce llamó por teléfono a la madre de Andrea para que esta escuchara los gritos y los machetazos. La mujer ahora habla poco. No volvió a ser la misma.
Con este acto la pandilla firmó su acta de defunción. Los Olanchanos, molestos por la atención mediática y policial, capturaron a dos de los Ponce y luego de torturarlos los asesinaron a ambos. Uno apareció en un costal a un costado de una carretera y el otro a varios metros bajo tierra, encontrado por un campesino de la zona. De los dos restantes a uno la Mara Salvatrucha 13 le asesinó a toda la familia e igual que hicieron ellos con la casa de los Clavel, se llevaron todo en calidad de impuesto de guerra. El restante vive aún en la comunidad y accedió a contar su historia y a dejarse retratar por German, pero no sale de su cuarto. El día que lo haga la Mara Salvatrucha 13 estará ahí para hacerle pagar su error.
Mientras hicimos la etnografía para este material, entre febrero y junio de 2015, las casas de todos los Ponce lucían como vestigios de una guerra antigua. El monte había crecido dentro de ellas. Hacía meses que se habían llevado el techo y las puertas y adentro solo quedaban las paredes pintadas con grafitos de pandilleros muertos. En una de ellas había un cuarto inundado de un agua verdosa de la cual se podían ver salir los zancudos. Era como una gran fábrica de chikunguña, la enfermedad que azotaba a la comunidad.
Nadie quiere habitar esas ruinas y aunque algunos son terrenos amplios, la gente prefiere ignorarlos. Quedaron nada más como lápidas de muertos pasados, recordatorios enclenques de gente que ya no está. Solo una de las ruinas de los Ponce permanece habitada. Su morador es un enorme perro mestizo, antigua mascota de uno de la banda, que lo dejó ahí para cuidar la propiedad y a su anciana madre. El perro cumplió lo primero pero no lo segundo, la señora salió al patio una noche oscura y el perro la asesinó a mordidas. Ahora vive solo, custodiando las ruinas de la propiedad de su amo.
|
|
La vieja pulpería de Melvin Clavel, sin embargo, sí fue habitada. Entre tanta confusión y mientras las seis huestes de la Rivera Hernández se peleaban a balazos la colonia, desde mediados de 2013 una fuerza silenciosa se fue tomando la casa Clavel y desde adentro proclamó la colonia como suya. Esta fuerza se llama Daniel Pacheco y desde cuando hizo su proclama los seis ejércitos se retiraron. La colonia Sinaí ya tenía dueño.
Las seis huestes de la Rivera Hernández
De una casa con portón de lámina metálica sale El Polache, seguido de cerca por El Colocho y El Gato. Nos miran recelosos y nos rodean. Somos un grupo raro, quizá el más exótico que ha pasado por acá. Un antropólogo salvadoreño y un dibujante capitalino quizá pasan inadvertidos en cualquier parte, pero acá resaltamos como dos marcianos. Los chicos en realidad están más extrañados que molestos y cuando nos tienen cerca simplemente se callan, esperan que les digamos algo. Les explicamos un poco y nuestra perorata parece sonarles vacía. Casi no se ve a extraños por estas calles y nos observan de pies a cabeza. Son todos miembros de la Mara Salvatrucha 13 y su misión es clara: controlar su sector y defenderlo de las incursiones de las otras pandillas. De pronto aparece un muchacho larguirucho y moreno. Le llaman El Calaca. Sus humildes vestidos contrastan con el poder que sabemos que tiene. Es como un rey de la miseria y nos mira quizá más curioso que los demás. Él sí hace un par de preguntas y al hablar nos damos cuenta de que las respuestas suenan lejanas, como de otro mundo. Es entonces cuando habla por nosotros nuestro guía, Daniel Pacheco. Todo queda en paz y los chicos nos invitan a pasar a su casa.
|
Casa de pandilleros de la colonia Rivera Hernández. Ilustración por German Andino Woods. |
|
Pastor evangélico Daniel Pacheco. Colonia Rivera Hernández. Ilustración por German Andino Woods |
Daniel Pacheco es un pastor evangélico hijo de otro pastor. Todo en su familia gira en torno a su pequeña iglesia “Rosa de Saharón”. Los pastores por estos rumbos tienen una connotación distinta que en el resto de Honduras. En este barrio son casi la única figura de poder o de respeto al margen de las pandillas y otras bandas criminales. Son una especie de “hombres santos” a los que la gente acude en busca de auxilio, ya sea cuando no tienen qué darle de comer a sus hijos o cuando una pandilla ha secuestrado a un familiar. La casi total ausencia del Estado y la bajísima afluencia de organizaciones no gubernamentales u otros organismos, hace que estos pastores locales acumulen una cuota importante de reconocimiento y poder. Son vistos como con un aura divina.
Pastores hay varios, así como pequeñas iglesias. Casi hay una por cada cuadra. Sin embargo, los pastores realmente venerados son pocos. A estos hombres la comunidad los observa constantemente, los forman y los pulen a base de presión. Un pastor no puede ser infiel a su mujer, no puede tener deudas. Mucho menos fumarse un cigarrillo en la tienda de la cuadra con los hombres del barrio o tener problemas económicos. Solo aquellos que cumplen todo esto pasan las pruebas. Entonces se vuelven figuras importantes y la gente les vuelca su confianza de manera absoluta.
Estos hombres santos suelen pasar su estatus a sus hijos, a quienes desde pequeños entrenan en al arte de la predicación y de la catarsis, y es de esta forma como se generan pequeñas dinastías de pastores. Daniel Pacheco es hijo y nieto de pastores populares y así como él fue entrenado entrena a sus hijos. Sin embargo, dentro de este pequeño grupo de hombres santos, Pacheco destaca por una cosa: Daniel habla y negocia con las seis huestes de pandilleros que gobiernan la Rivera Hernández.
Ya dentro de la casa el pastor recuerda a los pandilleros la vez en que los sacó de la bartolina policial y cuando habló por ellos frente a las autoridades. Les recuerda también que conoce desde pequeño al Zuich y a Stark, los generales de terreno de la Mara Salvatrucha 13 en este lugar. Los chicos asienten con respeto. German saca una bandeja de arroz con pollo que compramos en el restaurante chino de la cuadra y lo abre en medio del grupo de pandilleros. Los chicos se refrenan al principio, como animales desconfiados, pero el pastor Pacheco les incita a que coman.
“¡Coman, chicos, aprovechen! A saber cuántos días tenían hambreando. ¡Coman!”
Y nos cuenta frente a ellos cómo estos chicos ayunan, nos cuenta sobre las misiones que tienen y cómo la jerarquía de la pandilla apenas les da alimentos.
“Si estos muchachos pasan hambre. A veces los tienen puntiando (vigilando) todo el día sin comer. Yo cuando los veo así les saco aunque sea un plato de comida para que compartan entre varios porque me dan lástima”, dice el pastor, mientras soba el lomo huesudo del Calaca.
Los jóvenes sicarios van perdiendo la desconfianza y nos hablan de la guerra contra las otras cinco pandillas. Nos cuentan sobre lo que según ellos fue la traición de los Ponce y de cómo los exterminaron. Calaca señala a uno de los chicos y dice sin reparos:
“Este era Ponce antes. Ahora ya es de la Marota”, y hace con los dedos el símbolo de la Mara Salvatrucha 13. El Chico mira al suelo en silencio.
German saca de su mochila una libreta y un lápiz y les pregunta si puede dibujarlos. Solo El Polache accede, pero para proteger su identidad se coloca, a la usanza de los bandidos, un pañuelo rojo sobre la cara. German tira los primeros trazos y el grupo de pandilleros hace silencio. El momento es hasta enternecedor. El Polache posa con su cara de gánster y los dedos formando la “garra salvatrucha” mientras Germán lo va plasmando sobre el papel. Al cabo de un rato el dibujante le entrega una copia casi exacta de sí mismo y al pandillero los ojos se le abren como platos. Se lo muestra a los compañeros y, por un momento, mientras se pasan el papel de mano en mano, parecen un grupo de muchachos charlando a la salida del colegio. El momento es fugaz y pronto vuelven a sus roles. El Crimen, un hombre joven y escuálido, deja de engullir el arroz y nos cuenta cómo sobrevivió a siete balazos, dos puñaladas y cinco machetazos. Los otros van contando más anécdotas y la conversación se va hacia temas más espinosos. Solo El Polache se queda viendo su versión en grafito y acuarela, ensimismado en el dibujo como si quisiera entrar en él.
Más tarde nuestro guía, el pastor Pacheco, nos reúne a ambos. Nos dice que puede meternos en el territorio de los Barrio 18 pero que debemos hacerlo con cuidado. Según él, el jefe policial del sector y casi todos con los que hemos hablado, son una pandilla de intratables. Se han ganado su fama a fuerza de homicidios y un control tajante con la población.
El pastor nos ofrece llevarnos a la colonia Kitur, en el corazón del terreno dieciochero. Salimos desde Sinaí a las 9 de la noche cargados de evangélicos e instrumentos musicales para la vigilia. El Malvado, el señor de las huestes dieciocheras de por acá, le indicó por teléfono al pastor Pacheco que debemos apagar las luces y caminar solo con las intermitentes. Cae una llovizna que hace ratos borró los caminos y debemos adivinar dónde no hay barranca. El pastor Pacheco nos va avisando cada vez que cruzamos una de esas fronteras imaginarias que los pandilleros marcaron con sangre y tiros. La lluvia es cada vez más fuerte y las calles de tierra ahora son pequeños riachuelos. Nadie está en las calles y es rara la casa en donde se ve luz. Solo un caballo errabundo y desnutrido camina frente a nosotros con el agua cubriéndole las patas. Es solo en su andar escuálido que podemos inferir el camino.
De pronto, una luz lejana nos indica a dónde debemos caminar. Dejamos atrás al despojo cuadrúpedo y seguimos la lámpara que nos alumbra desde un cerro. Es la señal de los deciocheros. Las luces cambian de dirección y al final de una callejuela un nutrido grupo de sombras nos espera. Entre ellos está El Malvado. Luce una camisa de botones, zapatos Nike Cortez, pantalones flojos y toda la indumentaria del pandillero de catálogo. Está rapado y aunque la oscuridad de la noche es espesa, especialmente espesa, él lleva sobre la calva unos lentes de sol. En la cintura lleva la pistola y en la mano, como una extensión de su cuerpo, su teléfono.
El Malvado domina varias colonias de la Rivera Hernández, desde Ciudad Planeta hasta un pedazo de Asentamientos Humanos, pasando por Cerrito Lindo, donde le encontramos. Está rodeado por al menos ocho jóvenes, en su mayoría hombres, que rápido nos pierden interés y se concentran en llamar a otros pandilleros y coordinar a “los punteros” o “banderas”. Ninguno de los pandilleros llega a la veintena de años.
Malvado habla poco, dice frases prefabricadas como “los dieciochos siempre puros, sinceros y respetuosos” y luego nos habla de cómo él respeta todo lo que sea de “dios”. Al cabo de un rato de plática nos pide que le llevemos a otro sitio y sin esperar mucha respuesta El Malvado se sube en el asiento de delante de nuestra camioneta.
“Copeyen de la entrada de abajo que voy a pasar. Den reporte”, instruye a alguien por el teléfono, mientras comenzamos nuevamente nuestra marcha por aquellas lagunas. En realidad no hablamos mucho, nos comenta lo estresado que se siente de tener a su cargo a tanta gente. “Es como tener un avión… si el piloto se duerme, el avión se cae”, nos dice, y se coge la cabeza entre las manos.
No pasan cinco minutos sin que El Malvado llame o conteste el teléfono. “Mmm… detengan una ranfla (carro) blanca que va para la pulpe roja. No es local”, dice, después de escuchar algo en su aparato.
El tour va llegando a su fin. Lo dejamos en el mismo lugar donde lo recogimos y ahí lo recibe su segundo al mando. Ambos se meten en la oscuridad, no sin antes decirnos que vayamos tranquilos por sus dominios, que ya están alertados de nuestra presencia todos los dieciocheros de la Rivera Hernández.
Al amanecer hay malas noticias para El Malvado y su pandilla. La policía ha capturado a cuatro pandilleros y los tienen en la estación policial. Afuera, una cuadrilla de mujeres llorosas se reúne a esperar. Una de ellas no para de lamentarse: “Si fui yo la que lo mandó a traerme la masa, si él en la casa estaba”.
Un policía se les acerca y les reprende. Les dice que es culpa de ellas que los muchachos sean pandilleros. Les cuenta que cuando los apresaron el hijo de una de las mujeres dijo: “Esto somos, este es nuestro destino de pandilleros”. La mujer se echa a llorar y el padre del autor de la frase sentencia: “¿Así dijo entonces…? A pues que se muera ese idiota. Ya mucho hice por él, ¡que se muera ese pendejo!”
El hombre se dirige al policía y le cuenta cómo día con día le pegaba al muchacho y que a pesar de eso él había escogido el “mal camino”. “Ahí donde ve a ese cipote yo le he dado verga, le he dado verga, le he dado veeeerga. Para enderezarlo, pero no quiere entender”.
De la estación salen los capturados. Son cuatro chicos. Todos menores de 17 años. Todos bajan la mirada cuando ven a sus madres. El más grande de todos trata de calmar a las mujeres y con un tono desafiante le dice al grupo: “¡Cálmense, pues, si no es el fin del mundo! Ya vamos a resolver esto”.
Pero baja la mirada cuando su propia madre se le acerca y le regaña. “Bonita gracia, Marlon, bonita gracia, hay ve cómo putas salís de esta. Esta vez no te voy a ayudar”, dice la mujer, y masculla algunas palabrotas para sí misma. Le ensarta los ojos a su hijo que ya ha bajado los suyos y los esconde de la ira de la mujer. El autor de la frase que citó el policía es apenas un niño. Tiene 14 años, pero parece de menos. Es moreno y tiene unos ojos grandes y paliduchos. Sus ropas son muy sencillas, al igual que las de su padre y su madre. Ese chico no está asustado. Se le dibuja en la cara una sonrisa e incluso pareciera estar contento con tanta atención.
El picop de la policía se dispone a irse con su carga de pandilleros rumbo al juzgado de San Pedro Sula y antes de partir el mayor de los chicos pierde la pose de malote, llama a su madre, la abraza y ambos se echan a llorar amargamente. El pandillero no deja de llorar hasta que lo perdemos de vista y la mujer se hace un ovillo sentada en una acera con las manos en el rostro mientras repite una y otra vez “mi niño… mi niño, mi niño, mi muchachito”. La hermana del más pequeño de todos camina detrás del picop y le dice a su hermano: “Cuando llegue allá, cierra el pico, ¿oyó?”, y se lleva un dedo a la boca.
Los chicos están acusados de portar un arma ilegal, tráfico de drogas y llevar una cantidad de dinero injustificada. Preguntamos a El Malvado por las capturas y nos dice que no hay problema, que todos son punteros, el escalafón más bajo en la jerarquía pandillera.
Más tarde visitamos a los enemigos de El Malvado. Nos vamos a los linderos de la colonia Sinaí y ahí nos esperan los MS13. Están contentos porque ha salido del hospital un chico al que ya daban por muerto. Le llaman Bocha y de hecho su nombre ya figuraba en una de las paredes del barrio como una esquela mortuoria. En los códigos pandilleros verlo junto a esa pared es como ver a alguien junto a su lápida. Pasamos con ellos la tarde en su territorio comiendo comida china y contando pequeñas anécdotas. Después de un rato El Calaca nos explica que debe irse, pues están en guerra y no pueden descuidarse tanto. Pero antes corre a su casa a traer una pañoleta negra que se pone al estilo de los bandidos del viejo oeste y pide a German que por favor lo dibuje. Se para frente a la puerta de madera de una casa cercana y posa haciendo con sus manos la inconfundible garra salvatrucha.
|
Calaca. Pandillero de la MS13 de San Pedro Sula. Ilustración por German Andíno Woods. |
Mientras tanto, Bocha come despacio y mira con cara de zombie a German y su modelo. Tiene en el pecho varios esparadrapos y una gran herida vertical que le hicieron los médicos del hospital público, valga decir que sin ninguna noción de la estética. Los tiros se los pegaron la gente de El Malvado por haber entrado a su territorio. Bocha estaba desarmado y logró correr hasta la posta policial, en donde los agentes lo montaron de mala gana a la cama de una patrulla y se lo llevaron al hospital. Investigar el hecho parece que nunca fue opción. “Yo sí vi a esos culeros y en la próxima balacera ya van a ver…”, dice Bocha, entre respiros, lo más fuerte que lo pálido de su voz se lo permite.
|
Bocha. Pandillero de la MS13 de San Pedro Sula. Ilustración por German Andino Woods. |
Todos salen corriendo rumbo a las entrañas del barrio. Solo El Calaca se regresa y le recuerda a German que le entregue el dibujo en cuanto lo tenga. Ese retrato jamás pudo ser entregado: a El Calaca lo mataron semanas después. Bocha tampoco pudo cumplir su vengaza, pues fue asesinado días después de Calaca por el Barrio 18.
La casa. Colonia Rivera Hernández, San Pedro Sula. 2015.
La casa de Melvin Clavel luce ahora otra cara. Al menos por fuera. El pastor Daniel Pacheco, usando lo poco que gana como carpintero, logró comprar pintura y junto con los jovencitos de su iglesia la pintaron en una tarde de domingo. En una de las paredes hay una figura: es un gladiador romano… claro, se sabe eso si uno tiene mucha imaginación y si, además, uno no tiene noción alguna de cómo pudo haber lucido un gladiador romano. Lo pintó “el mejor pintor del barrio”, que en realidad es un borrachín de la colonia Sinaí. El problema fue que se volvió loco al ver tanto solvente de pintura y se dedicó a olerlo más que a pintar. Según dicen, este producto es una especie de droga casera muy tóxica pero muy estimulante si se inhala. El hombre trabajaba un ratito y olía solvente toda la tarde. Por eso tardaron varios días en tener a su gladiador. Por dentro por fin quitaron las manchas de sangre que dejó Melvin al morir. El pastor y su equipo quitaron la basura, sembraron plantas, botaron todo aquello que se espera encontrar en una casa de bandidos: botellas vacías de licor, cabullas de cigarrillo, ropas rotas de mujer, machetes oxidados. El pastor también construyó una pila grande que los niños del barrio utilizan como piscina. Por las noches se organizan pequeños partidos de fútbol y los domingos se quiebran piñatas y se monta juegos para los chicos. Otros días se llena la casa de evangélicos con sus cantos y sus cultos escandalosos. Es lo más parecido que ha tenido la colonia Sinaí a una casa comunal. Algo normal en otras partes. Un oasis de paz en el caso de la Rivera Hernández.
La gente del sector Rivera Hernández te invita a pasar a sus casas si echas una ojeada dentro. A pesar de todos los muertos y todas las guerras que se gestan por acá, sus habitantes parecen personas confiadas y basta una pregunta para que se queden charlando con los extraños toda una tarde y les cuenten su vida y las de sus hermanos y primos. Es alegre la gente de la Rivera Hernández y cuando la tarde va llegando a su fin se ven grupos en las esquinas como si estuvieran en una colonia cualquiera. Platican y ríen a gritos. Si quieren hacer una afirmación dicen “cheque”, y si se molestan, dicen que están “maleados”. Hablan rápido y con un acento acaribeñado que de alguna forma recuerda la costa. Esta gente ofrece al extraño su comida y su cobijo, aunque sepan que están ofreciendo lo único que tienen. El Estado no se nota dentro del barrio. Apenas se manifiesta en una patrulla de la policía o de soldados, en alguna campaña de fumigación contra el zancudo de la chikunguña o en las escuelas infestadas de pandilleros. La violencia acá en realidad es algo difícil de entender, está tan presente en todo, en las vidas de todos, que es complicado diferenciarla. La gente de acá convive con la violencia sin pensarla, como los esquimales pasan sus días sin reflexionar sobre la nieve que les rodea. Así es la vida dentro del sector Rivera Hernández, el barrio pobre de San Pedro Sula.
Este reportaje es resultado de un trabajo en conjunto
entre InSight Crime, El Faro y Revistazo.
  |
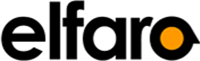 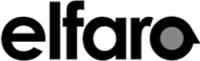 |
  |











